Una de mis historias favoritas...
Todo
gracias a aquel zapato que perdió cuando tuvo que irse del baile a toda prisa
porque a las doce se acababa el hechizo, el vestido retornaba a la condición de
harapos, la carroza dejaba de ser carroza y volvía a ser calabaza, los caballos
ratones, etcétera. Siempre la ha maravillado que sólo a ella el zapato le
calzase a la perfección, porque su pie (un 36) no es en absoluto inusual y
otras chicas de la población deben de tener la misma talla. Todavía recuerda la
expresión de asombro de sus dos hermanastras cuando vieron que era ella la que
se casaba con el príncipe y (unos años después, cuando murieron los reyes) se
convertía en la nueva reina.
El
rey ha sido un marido atento y fogoso. Ha sido una vida de ensueño hasta el día
que ha descubierto una mancha de carmín en la camisa real. El suelo se le ha
hundido bajo los pies. ¡Qué desazón! ¿Cómo ha de reaccionar, ella, que siempre
ha actuado honestamente, sin malicia, que es la virtud en persona?
Que el rey tiene una amante es seguro. Una mancha de carmín en la camisa siempre ha sido prueba clara de adulterio. ¿Quién será la amante de su marido? ¿Debe decirle que lo ha descubierto o bien disimular, como sabe que es tradición entre las reinas, en casos así, para no poner en peligro la institución monárquica? ¿Y por qué el rey se ha buscado una amante? ¿Acaso ella no lo satisface suficientemente? ¿Quizás porque se niega a prácticas que considera perversas su marido las busca fuera de casa?
Decide
callar. También calla el día que el rey no llega a la alcoba real hasta las
ocho de la mañana, con ojeras de un palmo y oliendo a mujer. (¿Dónde se
encuentran? ¿En un hotel, en casa de ella, en el mismo palacio? Hay tantas
habitaciones en este palacio que fácilmente podría permitirse tener a la amante
en cualquiera de las dependencias que ella desconoce) Tampoco dice nada cuando
los contactos carnales que antes establecían con regularidad de metrónomo (noche
sí, noche no) se van espaciando hasta que un día se percata de que, desde la
última vez, han pasado más de dos meses.
 En
la habitación real, llora cada noche en silencio; porque ahora el rey ya no se
acuesta nunca con ella. La soledad la reseca. Mil veces hubiera preferido no ir
nunca a aquel baile, o que el zapato hubiese calzado en el pie de cualquier
otra muchacha antes que en el suyo. Así, cumplida la misión, el enviado del
príncipe no hubiera llegado nunca a su casa. Y en el caso de que hubiera
llegado, mil veces hubiera preferido incluso que alguna de sus hermanas calzara
el 36 en vez del 40 y 41, números demasiado grandes para una muchacha. Así el
enviado no habría hecho la pregunta que ahora, destrozada por la infidelidad
del marido, le parece fatídica: si además de la madrastra y las dos
hermanastras había en la casa otra muchacha.
En
la habitación real, llora cada noche en silencio; porque ahora el rey ya no se
acuesta nunca con ella. La soledad la reseca. Mil veces hubiera preferido no ir
nunca a aquel baile, o que el zapato hubiese calzado en el pie de cualquier
otra muchacha antes que en el suyo. Así, cumplida la misión, el enviado del
príncipe no hubiera llegado nunca a su casa. Y en el caso de que hubiera
llegado, mil veces hubiera preferido incluso que alguna de sus hermanas calzara
el 36 en vez del 40 y 41, números demasiado grandes para una muchacha. Así el
enviado no habría hecho la pregunta que ahora, destrozada por la infidelidad
del marido, le parece fatídica: si además de la madrastra y las dos
hermanastras había en la casa otra muchacha.¿De qué le sirve ser reina si no tiene el amor del rey? Lo daría todo por ser la mujer con la cual el rey copula extraconyugalmente. Mil veces preferiría protagonizar las noches de amor adúltero del monarca que yacer en el vacío del lecho conyugal. Antes querida que reina.
La
antigua cenicienta decide avenirse a la tradición y no decirle al rey lo que ha
descubierto. Actuará de forma sibilina. La noche siguiente, cuando tras la cena
el rey se despide educadamente, ella lo sigue de forma disimulada. Lo sigue por
pasillos que desconoce, por ignoradas alas del palacio, hacia estancias cuya
existencia ni siquiera imaginaba. El rey la precede con una antorcha.
Finalmente se encierra en una habitación y ella se queda en el pasillo, a
oscuras. Pronto oye voces. La de su marido, sin duda. Y la risa gallinácea de
una mujer. Pero superpuesta a esa risa oye también la de otra mujer. ¿Está con
dos? Poco a poco, procurando no hacer ruido, entreabre la puerta. Se echa en el
suelo para que no la vean desde la cama; mete medio cuerpo en la habitación. La
luz de los candelabros proyecta en las paredes la sombra de tres cuerpos que se
acoplan. Le gustaría levantarse para ver quién está en la cama, porque las
risas y los susurros no le permiten identificar a las mujeres. Desde donde
está, echada en el suelo, no puede ver casi nada más; sólo, a los pies de la
cama, tirados de cualquier manera, los zapatos de su marido y dos pares de
zapatos de mujer, de tacón altísimo, unos negros del 40 y otros rojos del 41.
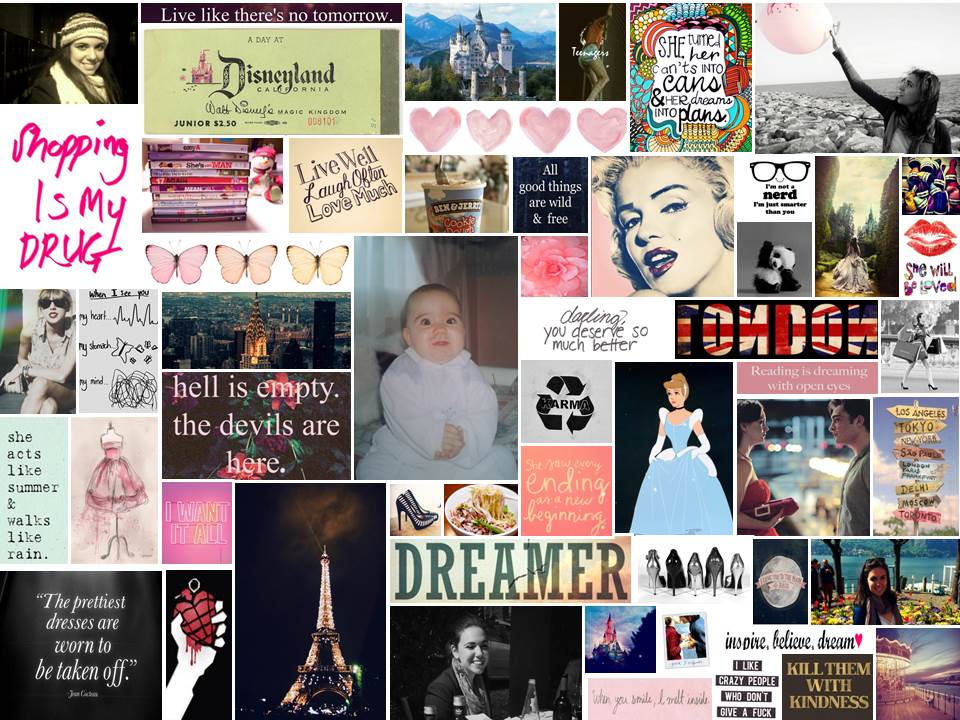



No hay comentarios:
Publicar un comentario